El maestro tenía cierto talento para pintar paisajes a la acuarela, así que, en los días aquellos en que el invierno caía sobre la torre norte de la catedral con la fuerza de un guerrero de frío y nieve, provisto de abundante papel con membrete de una notaría, un farol, unos prismáticos y una caja de colores al agua, se puso a la labor de reproducir las vidrieras. Pero una dificultad imprevista hizo acelerar el proyecto, el regreso de algunos miembros de la canonjía. Hubo, entonces, que espolear el ingenio y poner mecha al entusiasmo.
Se hacía, con la nueva situación, perentorio encontrar un lugar para la realización de los trabajos artísticos sin ser molestado. Un lugar que reuniera las condiciones de intimidad y de cercanía a las vidrieras. El observatorio requería, también, una posición equidistante a todos los puntos interiores del templo. Fue Ico, conocedor de los más recónditos lugares del templo, el que dio con la posición más favorable para el desarrollo de los propósitos del maestro: el techo de la sillería gótica del coro, donde se encontraba el órgano neumático y donde, en tiempos, se situaba la escolanía para realizar sus trinos litúrgicos los días de solemnidad.
El lugar elegido guardaba todos los requisitos necesarios; tenía espacio suficiente y, sobre todo, se encontraba resguardado de cualquier mirada, tanto por los tubos del aparato musical, que salían de allí como las trompetas del juicio final, como por las decoraciones exteriores.
Para acceder al techo del coro, pues era la impresión de una casita romana la que daba todo el conjunto de la sillería visto desde fuera, había que traspasar una puertecita de menor tamaño que el de una persona que daba a una estrecha escalera de caracol. Ico, como guardián de los santos lugares, era el único poseedor de la llave de entrada, aparte del organista que como era ciego poco podía importunar las labores creativas del maestro, metido ahora a pintor de vidrieras a la acuarela.
Allí subido tenía una insólita visión.
A su frente, justo sobre la zona del altar mayor, se levantaban, como deletéreos cuerpos espirituales, las vidrieras llamadas de los Santos , situadas, dentro de la Rosa de los Vientos, en dirección Este. Eran, estos paneles, los primeros que se iluminaban por la mañana dando, la primera luz, una coloración sanguinolenta -muy apropiada- a la primera misa; con el transcurrir del día los colores iban cambiando y del rojo se pasaba al verde y al azul celeste que se apropiaban como en una escenografía del espacio sagrado.
Por su derecha, sobre la capilla de la monja Etérea, se encontraba con las vidrieras del poniente formadas por varios órdenes de símbolos que representaban los estados vegetales y espirituales del mundo y de los hombres; una especie de selva virgen en el orden inferior y, en las de más arriba, un orden de escudos señoriales y monárquicos que en las tardes de verano dotaban al interior del templo de un cierto aspecto de fiesta de caballeros medievales.
Las vidrieras, sin embargo, que más gustaban al maestro, ahora pintor, eran las que daban al Norte.
Se trataba de los cristales más antiguos, realizados en la primera época de la construcción de la catedral. Allí, si se ayudaba de los prismáticos, podía tener al alcance de la mano los rostros enigmáticos pintados con la ciencia de la alquimia.
Desde su observatorio, podía contemplar las facetas de colores de los reyes cristianos metidos en los altos alveolos, príncipes de dinastías extinguidas vestidos con ropajes azules y rojos, con la corona de poder empinada sobre caras antiguas de larga barba. En estas caras, la grisalla dibujaba expresiones que un observador normal nunca hubiera imaginado.
Uno de ellos, pintado dentro de una esquemática torre, parecía como si estuviera realizando una guardia militar gótica, tenía la nariz hundida, como la de un boxeador; el que se encontraba más abajo tenía una cara risueña de doncel indolente con el brazo levantado y con el dedo índice señalando al cielo.
Los colores tenían una extraña brillantez y la luz, enfocada por el sol de invierno, dotaba a aquella especie de procesión de emperadores y de reyes de un cierto movimiento envolvente; un movimiento que llegaba a dar la impresión, después de observarlos fijamente, que anduvieran con paso melancólico camino de la nada celeste -como si allí, colgados de la pared gótica, miraran con desconsuelo, en su desfile fantasmal, su pasado, su presente y su porvenir, que al fin y al cabo también era el nuestro-.
El maestro pintaba aquellos rostros infantiles, aquellas coronas de color amarillo, como si se trataran de piezas de un gigantesco rompecabezas.
Mientras tanto, Ico, aburrido en su soledad, se entretenía abriendo la gran tapadera de madera que cubría la pila bautismal, realizada en una sola pieza de un granito muy fino y brillante que se decía había sido traída de Egipto. La pila bautismal estaba llena de agua del Jordán y, en realidad, nunca se cambiaba por lo que se podría pensar que por aquel fluido habían pasado todas las generaciones de la urbe capitolina. Ico miraba el interior de las aguas de la pila bautismal, quietas, del color del acero, casi como si fuera aceite; y se imaginaba, en el fondo de aquel pozo santo, los ojos de miles de niños que se habían ahogado. Luego, movía, con un dedo, la superficie y, entonces, veía el reflejo de los arcos torales y de las magníficas columnas y el brillo de las vidrieras pintadas y, todo, se movía como una fantasmagoría, como un extraño y fantástico baile.
Ico, para entretener su soledad de campanero y sacristán en la catedral vacía, en la gran copona bautismal, se descalzaba de su bota ortopédica y la ponía sobre la superficie del agua sacramental. La bota, allí puesta, flotaba hermosamente, como un barco negro y bruñido bogando por entre el océano de agua hipostática. Ico, impulsaba la fantástica nave con su palo de piedra y, así, creía gobernar una nave perdida en el mar del mundo, conducida por un capitán loco que, como él mismo, tenía una pierna lisiada y que era el terror de los puertos orientales: desde Port Said, hasta la punta de la ciudad de Adén. Llegó a meter, en su bota navegable, una vela encendida. Una vela, que pretendía buscar la intercesión de Santa Piamonta, una santa a la que el campanero tenía mucha devoción porque había sido una niña pobre que pasaba todo su santo tiempo junto a su madre ocupada en hilar y rezar; una santa que vivía junto a las orillas del sagrado Nilo que, a decir del maestro, era un lugar venerable y cuna de todos los grandes misterios de los constructores de catedrales; una santa que tenía una larga melena rubia que le llegaba hasta los pies, y a Ico, le gustaba más que ninguna otra cosa, las niñas santas de pelo dorada que les caía hasta los pies.
A esta santa y no a otra, a esta santa acuática que, según contaba el Flos Sanctorum, metía su pie en el gran río y podía detener los desastres de las aguas crecidas, rezaba y impetraba Ico para que el maestro pudiera llegar a la conclusión de los trabajos emprendidos, y cuando llegara el día en el que la bomba cayera y las cristaleras volaran por los aires, como predijera el sueño del maestro, quedaran aquellas pinturas a la acuarela para que sirvieran, como una especie de casas de alquiler, a los hombres transparentes, encerrados en sus nidos de cristal, de nueva morada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

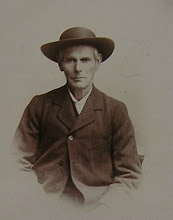













No hay comentarios:
Publicar un comentario